¿Por qué es tan importante hablar con las personas autistas sobre las emociones?
- Clinica León
- 5 jun 2025
- 3 Min. de lectura

Hablar con una persona autista sobre sus emociones no es solo una conversación más, ni una técnica educativa. Es una forma profunda de crear conexión. Es construir un puente entre mundos que, a veces, parecen no hablar el mismo idioma. Las emociones son un lenguaje interno que muchas personas neurotípicas adquieren de manera natural. Pero para muchas personas en el espectro autista —y especialmente para los niños— este lenguaje emocional puede sentirse confuso, lejano, e incluso amenazante. Es un idioma que necesita enseñarse, practicarse y sobre todo vivirse con acompañamiento.
Para una persona neurotípica, una expresión facial o un suspiro puede ser una pista clara del estado emocional de otro. Para un niño autista, esas mismas señales pueden parecer inexplicables, incluso desconcertantes. Y no solo les cuesta interpretar lo que sienten los demás, sino también lo que ocurre en su propio mundo interno. Su cuerpo reacciona: el corazón late más deprisa, la piel se eriza, el estómago se encoge… pero ponerle nombre a todo eso no es fácil. Y cuando sus intentos de expresarlo se malinterpretan o se minimizan, es frecuente que se frustren, se cierren o simplemente dejen de intentarlo. No porque no les importe, sino porque duele demasiado no ser comprendido.
Y aquí es donde el entorno juega un papel fundamental. Nuestra función no es forzarles a hablar ni corregir sus emociones. Es estar ahí. Mirar con suavidad, nombrar sin imponer, traducir lo invisible en algo que pueda compartirse. Cuando decimos: “Parece que estás enfadado” o “¿Puede ser que te sintieras solo en ese momento?”, no estamos adivinando —estamos ofreciendo un espejo. Estamos diciendo: “Lo que sientes tiene sentido. Merece un nombre, merece un lugar.” Poco a poco, el niño empieza a conectar sensación con significado. Y esa conexión da paso a una nueva forma de habitarse: con más conciencia, con más confianza.
No hace falta que sea una intervención clínica. De hecho, funciona mejor cuando se integra en lo cotidiano: una pregunta al final del día —“¿Qué emoción sentiste en el cole hoy?”— o una observación suave durante un juego: “Parece que te has enfadado cuando eso no salió bien.” A través de estos pequeños momentos repetidos, el niño aprende que sentir no es peligroso. Que no está solo en lo que le pasa. Que sus emociones no son demasiado, ni equivocadas, ni una carga para nadie.
A medida que vamos incluyendo este tipo de conversación en el día a día, ayudamos al niño a desarrollar conciencia emocional. Empieza a reconocer lo que le ocurre por dentro: distinguir entre la rabia, la frustración, el miedo o la vergüenza. Y cuando puede nombrar lo que siente, puede empezar a gestionarlo. Puede aprender a pedir espacio, a expresar lo que necesita, a calmarse sin sentirse perdido.
Además, este proceso emocional es también la base de la empatía. Cuando yo entiendo lo que significa estar triste o nervioso, me resulta más fácil imaginar lo que puede estar sintiendo otra persona. La comprensión emocional del otro empieza por la propia. Así, hablar de emociones no es un lujo, ni un añadido. Es una necesidad relacional profunda.
Pero quizás lo más valioso de todo es lo que esta práctica protege: la autoestima. Un niño que se siente aceptado incluso cuando está desbordado, que no tiene que esconder lo que siente para ser querido, desarrolla una imagen interna de sí mismo mucho más sólida y compasiva. No necesita fingir, ni adaptarse constantemente, ni desaparecer. Puede ser. Simplemente ser.
Para los niños y niñas autistas, esta sintonización emocional puede ser transformadora. Les dice: “No tienes que pasar por esto solo. No tienes que fingir que estás bien. Estoy aquí, y me importas.” En un mundo que muchas veces les resulta caótico o impredecible, este mensaje se convierte en ancla.
Incluso cuando están en silencio o completamente cerrados, las emociones siguen ahí. No han desaparecido. Solo están esperando un lugar seguro para salir. Y cuando hablamos de ellas —con paciencia, con respeto, sin urgencias— estamos creando ese espacio. Un lugar donde cuerpo, emoción y entorno pueden empezar a sintonizar.
Esto no es solo trabajo emocional. Es un acto de amor. De presencia. De dignidad.
El objetivo no es que el niño “encaje” a cualquier precio, sino que se sienta parte, sin tener que perderse a sí mismo en el proceso. Porque ninguno de nosotros debería sentir vergüenza por lo que es. Nadie debería vivir con miedo a que su yo auténtico no sea digno de amor o de pertenencia.
Apoyar emocionalmente a un niño autista no significa pedirle que desaparezca. Significa ofrecerle un espejo que diga: Te veo. Importas. Tal y como eres.
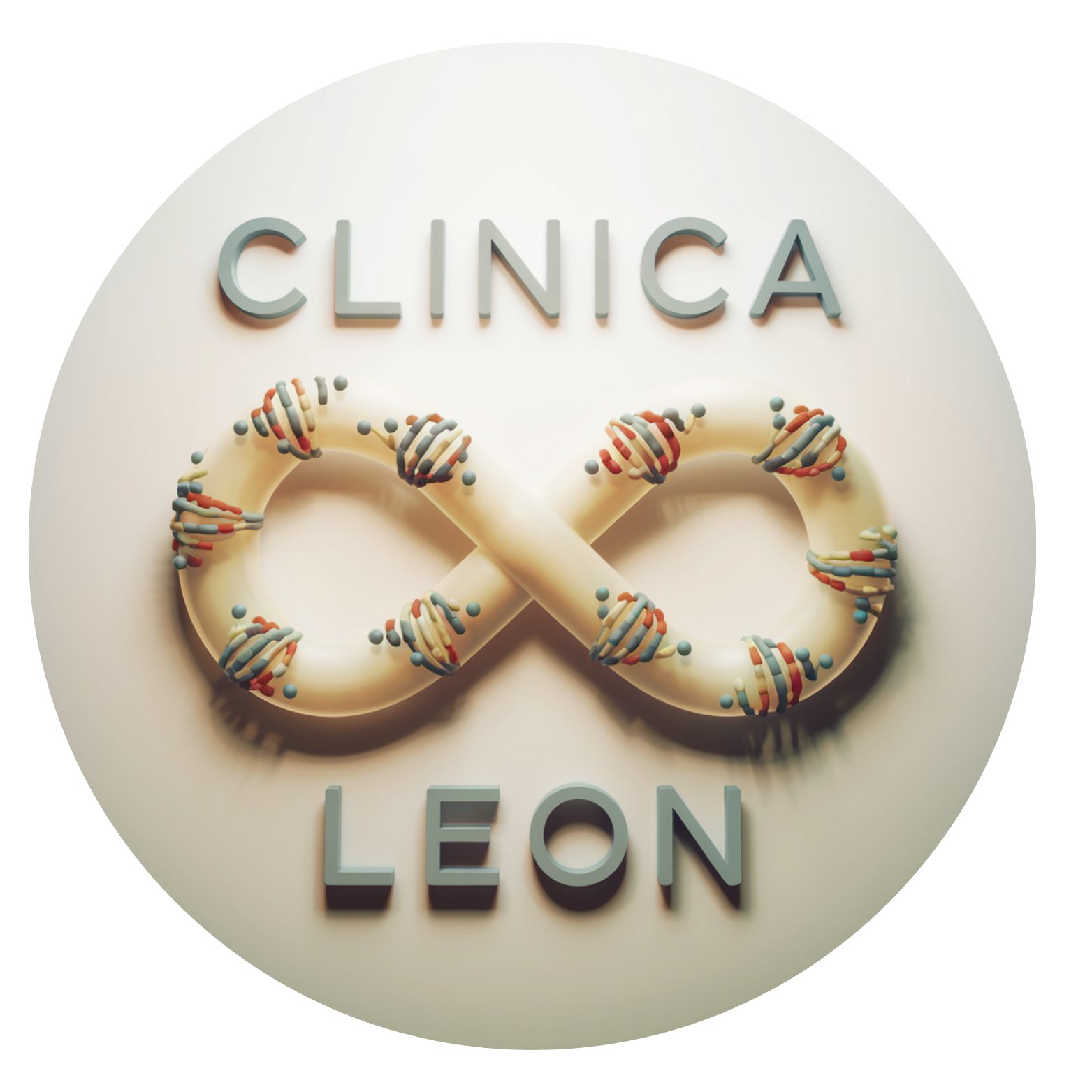



Comentarios